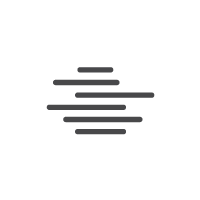En una época marcada por incendios que devoran bosques, ríos que agonizan y comunidades desplazadas por megaproyectos, el Premio Goldman —considerado el “Nobel del medio ambiente”— emerge como un homenaje a quienes, desde la raíz misma de los territorios, resisten y transforman. Este lunes 21 de abril, en San Francisco, se celebró una nueva edición de este prestigioso reconocimiento, que galardona cada año a líderes ambientales de base por su valentía y compromiso con la protección del planeta.
Entre los siete homenajeados de este año hay voces de todos los rincones del mundo, pero una de ellas resuena con especial fuerza en América Latina: la de Mari Luz Canaquiri, lideresa kukama del Perú. Su lucha por la defensa del río Marañón y la vida que lo habita —incluyendo la de su pueblo ancestral— es el ejemplo vivo de cómo la defensa ambiental es también una batalla por la dignidad cultural, la justicia social y los derechos humanos.
Canaquiri ha enfrentado décadas de contaminación petrolera en el corazón de la Amazonía peruana. A pesar de las amenazas y del olvido institucional, su liderazgo ha logrado visibilizar los impactos devastadores que la industria extractiva ha causado en las comunidades indígenas. Su trabajo ha contribuido a sentar las bases para procesos de reparación ambiental y a abrir espacios de diálogo que, sin su persistencia, seguirán vedados para los pueblos amazónicos.
Junto a ella, fueron reconocidos activistas como Aïda Abida, de Túnez, quien ha luchado contra la contaminación industrial en zonas costeras; Tsetsegee Munkhbayar, de Mongolia, defensor incansable contra la minería ilegal; y la pareja albanesa formada por Lavados y Drita Guga, cuyo trabajo ha salvaguardado ríos vírgenes de ser represados por intereses hidroeléctricos. Cada historia, aunque local, tiene un eco global. En su diversidad, estos premiados comparten una convicción común: el planeta no puede esperar.
Desde Canarias, Juan Antonio López fue distinguido por su campaña contra un proyecto de gas en Tenerife, y desde Estados Unidos, Diane Wilson recibió el premio por su exitosa demanda ambiental contra una multinacional petroquímica, logrando una de las multas más altas por contaminación plástica en la historia del país. Estos casos muestran que la justicia ambiental no es una quimera, sino una posibilidad real cuando la tenacidad ciudadana se articula con el derecho.
El Premio Goldman no premia grandes discursos ni cumbres internacionales, sino el activismo que se libra en la cotidianidad, a menudo con escasos recursos, pero con una profunda conexión con el territorio. Son luchas que incomodan, que desafían al poder económico y político, pero que son esenciales para imaginar otro futuro posible. Sus protagonistas no suelen ocupar portadas, pero son quienes, literalmente, sostienen el equilibrio del planeta.
En tiempos donde el negacionismo climático amenaza con retrocesos globales, y donde la transición energética se ve contaminada por intereses extractivistas disfrazados de verde, estos premios nos recuerdan que la verdadera transformación surge desde abajo. Desde quienes siembran árboles, defienden humedales o se oponen a proyectos que prometen desarrollo, pero dejan destrucción.
Celebrar a los ganadores del Premio Goldman no es solo un acto de reconocimiento, es también un llamado a la acción. Ellos nos muestran que proteger la Tierra no es una opción, es una responsabilidad urgente. Y en sus historias palpita la esperanza de que aún es posible resistir, regenerarse y renacer. Porque, como decía Chico Mendes, otro guardián de la selva: “La ecología sin lucha social es solo jardinería”.